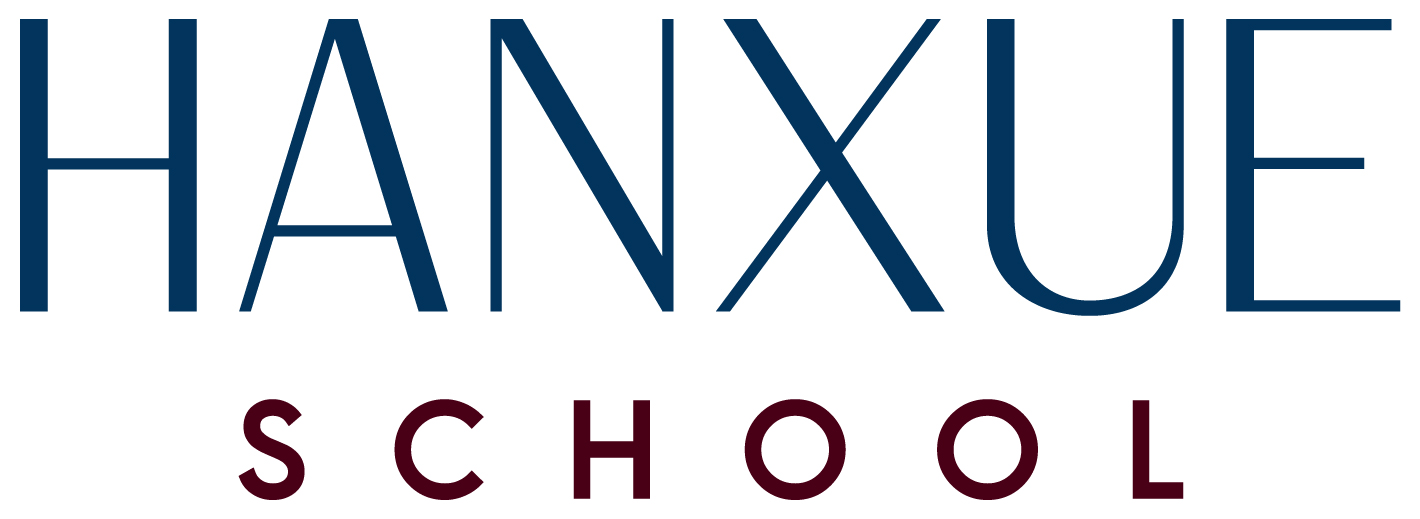Leyendas de Brasil

Brasil se caracteriza por ser un país multicultural. Aquí se han reunido migrantes de diversos lugares e indígenas propios de la región, dando como resultado una gran variedad de tradiciones, costumbres, leyendas, mitos y creencias, siendo estos parte de su identidad. Adentrándonos en materia de relatos populares, nos encontramos con numerosas narraciones que han trascendido a lo largo de mucho tiempo, con pequeñas variaciones dependiendo de la región.
Podemos encontrar historias fantásticas sobre creaturas misteriosas que protegen la naturaleza, u otras que buscan venganza tras una muerte injusta. A continuación, te presentaremos algunas de las historias más interesantes del folclore brasileño.
Curupira
Este personaje es descrito a veces como un hombre, a veces como una mujer, pero generalmente es presentado como un niño, que resulta ser el guardián de los animales y del bosque. Su trabajo es impedir que los cazadores y leñadores que entran a los bosques hagan su trabajo. Es de baja estatura, con el cabello rojizo, y su rasgo más destacable sin duda es que tiene los pies hacia atrás. Puede imitar sonidos tanto de animales como de humanos y es muy rápido. Se dice que es tan rápido que nadie lo puede ver, sólo escucharlo.
Utilizando sonidos variados y sus peculiares huellas (que son muy difíciles de seguir), despista a cazadores y leñadores y hace que se pierdan en el bosque, para que no puedan dañar ni a los animales ni a la naturaleza. Según algunos relatos, ha llegado incluso a matar cazadores para salvar a los animales. Otros relatos cuentan que se lleva a los niños que viven cerca de los bosques y los mantiene allí un tiempo, enseñándoles a amar la naturaleza y a cuidarla, y cuando los pequeños cumplen 7 años los devuelve para que compartan lo aprendido.
Iara
Iara, o Yara, es una criatura que habita en las profundidades del Río Amazonas, conocida en portugués también como “a mãe d’água”. De hecho, su nombre proviene de una lengua indígena y significa “la que vive en el agua”. Se trata de una sirena; de la cintura hacia arriba tiene un torso humano, pero de la cintura hacia abajo tiene cuerpo de pez. La describen como una mujer muy bella, de larga cabellera negra y ojos claros, aunque hay quienes dicen que sus ojos son tan oscuros como su cabello.
Según la leyenda, Iara era antes una humana, una hábil y bella guerrera. Sus hermanos la envidiaban porque era la favorita de su padre, y un día decidieron asesinarla entre todos. Sin embargo, resultó que ella era mejor que todos en combate, por lo que dio la vuelta a la situación y acabó con sus hermanos. Aterrada por sus propios actos, huyó para esconderse de su padre, pero éste la encontró y la arrojó al río para que se ahogara y pagara por su crimen. Los peces en el río sintieron pena y la transformaron entonces en una sirena.
Se cuenta desde entonces que Iara habita en el río, y que, en venganza, se encarga de atraer a los hombres al agua, hipnotizándolos con su voz y haciendo que ellos mismos se sumerjan y se ahoguen. Cuentan también que, si un hombre llegase a ser salvado de ahogarse, su mente quedaría trastornada, aún hipnotizada por Iara, y que sería necesaria la intervención de un chamán para liberarlo.
La mula sin cabeza
Este personaje es uno de los más conocidos dentro del folclore brasileño, aunque se dice que el relato fue traído por los españoles o los portugueses. Es la historia de una mula, descrita de color café o a veces gris, que en lugar de cabeza tiene una antorcha ardiente y con herraduras de plata. Dicen que corre desbocadamente por bosques y campos, que el ruido de sus pisadas de plata es espantoso y que sus relinchos son muy similares a los gritos y sollozos de una mujer.
Según el relato popular, antes de ser mula era una mujer que sostenía un noviazgo con un sacerdote y fue castigada por tener relaciones sexuales con él, y que fue convertida en lo que se conoce actualmente. Al verse transformada en un animal (porque hemos de saber que, aunque no tiene cabeza, puede ver), enloqueció y corrió hacia el campo, aplastando a todos los animales y personas que se cruzaran en su camino. Cuentan que si alguien llegase a verla, es necesario recostarse boca abajo y esconder las manos, puesto que puede arrancar los ojos, dientes y uñas de las personas.
A partir de esta leyenda, se crearon diferentes versiones para controlar las relaciones amorosas de las jóvenes. Les decían que si tenían relaciones con sus novios antes de casarse se convertirían en una mula sin cabeza, o que si se enamoraban de un sacerdote se convertirían en este animal como forma de castigo.
Algo curioso es que las tres leyendas presentadas tienen una lección moral acorde a la época del relato y que nos permiten conocer un poco a la sociedad de aquel entonces. Por ejemplo, el respeto a la naturaleza en el caso de la primera, la igualdad entre géneros en la segunda y la integridad en las relaciones según creencias antiguas en la tercera. Sea cual sea el mensaje, son historias que valen la pena conocer. ¿En tu país hay leyendas similares? ¡Puedes contarnos en los comentarios!